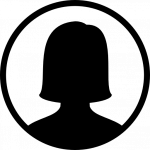INTRODUCCIÓN
Los avances en las neurociencias han permitido conocer cómo aprende el cerebro a través de la experiencia, la motivación, la emoción, entre otros aspectos. Además, gracias a estos estudios, se pueden mejorar los procesos educativos y potencializar las capacidades del estudiantado (Lázaro y Mateos, 2018, p. 7). Dicho esto, es necesario antes de iniciar con el desarrollo del tema conceptualizar las neurociencias; al respecto, Salas (2003) menciona que:
La neurociencia no solo no debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje (p. 156).
La neurociencia es multidisciplinaria porque puede integrar dentro de ella o relacionarse con diferentes ciencias y su estudio, considerando el cerebro, el sistema nervioso y sus procesos. Es decir, las neurociencias pueden aplicarse en diferentes campos como el marketing, la medicina, la psicología, la lingüística, entre otros. En este artículo, se abordarán los estudios y aportes en el campo de la educación.
La neurociencia aplicada a la educación es relevante debido a los beneficios que se obtienen, principalmente en el estudiantado, al ofrecer un proceso de enseñanza y aprendizaje que considere cómo funcionan el cerebro y el sistema nervioso en la construcción del conocimiento. Al respecto, Puebla y Talma (2011) señalan que:
las neurociencias se acercaron a la cognición, y han contribuido de manera fundamental a ampliar la significatividad del estudio del funcionamiento cerebral en seres humanos, en relación con la forma de cómo se llevan a cabo los diversos tipos de procesamiento de información (p. 380).
La cita anterior menciona cómo la neurociencia, al acercarse a la cognición, estudia la forma en que se lleva a cabo el procesamiento de información en el cerebro. De esta forma, las ciencias cognitivas pretenden desarrollar el estudio del pensamiento humano por medio de la neurociencia y la psicología. En los últimos quince años, se ha generado interés y se ha promovido la inclinación de la investigación neurocientífica cognitiva a favor de atender las solicitudes de la educación, para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en el mundo actual (Puebla y Talma, 2011, p. 383). Desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, el aprendizaje es un proceso que genera cambios en la estructura física del cerebro, debido a que se establecen nuevos circuitos neuronales o se reorganizan, amplían y consolidan redes existentes. Desde la perspectiva conductual, es un cambio en el conocimiento o en la conducta producido por la experiencia (Monge, 2014, p. 26).
La relevancia que tienen los aportes que la neurociencia ha realizado en la educación se justifica planteando la siguiente pregunta: ¿Por qué considerar el estudio de las funciones cerebrales en los procesos educativos? En respuesta, se esboza la siguiente explicación:
Para Wolfe, citado por Salazar (2005), “la información que la neurociencia aporta provee información básica para la toma de decisiones en estrategias de trabajo en el aula y considera que es una de las dimensiones fundamentales para alcanzar un proceso pedagógico pertinente y significativo” (p. 6). Por tanto, el estudio del cerebro brindaría a los docentes herramientas conceptuales que asienten las decisiones para orientar las metodologías, en el ambiente pedagógico e institucional. Para la docencia, lo anterior implica el uso de estrategias didácticas que permita al estudiantado tener experiencias de aprendizaje donde se consideren los aspectos de la acción del cerebro.
Este artículo, considerando la relevancia del tema, plantea el objetivo de informar y esbozar algunas contribuciones, estrategias y recomendaciones de las neurociencias que pueden ser útiles a los docentes, para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes espacios educativos. Se inicia abordando los estudios en neurociencias, luego los aportes, las ramas dentro del campo de la educación, algunas estrategias propuestas y, finalmente, las recomendaciones y reflexiones finales a modo de conclusiones.
EL ESTUDIO DE LA NEUROCIENCIA
Waldegg (2003) citada por Mogollón (2010, p. 114) señala que, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, los avances de las ciencias de la educación por analizar el aprendizaje del ser humano son innegables, pero aún no se puede decir que dichos avances se implementen con fundamento científico. Por tanto, continúa siendo un reto para las ciencias de la educación.
Los estudios de las neurociencias en el campo educativo son sustanciales y necesarios de considerar en la pedagogía, para generar cambios en sus prácticas, de manera que el proceso de aprendizaje sea eficaz y significativo para los educandos (Monge, 2014, p. 36). La pedagogía, como ciencia, necesita sintetizar los aportes que otras áreas del saber ofrecen al desarrollo educativo. La educación, como acción humana, tiene un carácter complejo; por tanto, el estudio demanda una lectura interdisciplinaria, que contemple diversos campos científicos, los cuales, con su desarrollo teórico y tecnológico, brinden aportes significativos para su comprensión. Es decir, considerar la labor pedagógica como inminentemente humana significa que es preciso tener su integralidad (Salazar, 2005, p. 2). Por esta razón, el presente artículo pretende abordar la importancia del estudio de la neurociencia y su aporte al proceso educativo.
En relación con lo anterior, es preciso que las instituciones educativas consideren los aportes de la neurociencia para la educación. Es necesaria la formación del nuevo docente que implemente el proceso educativo en conformidad con el funcionamiento del cerebro y su estructura. Es lo que se ha llamado la enseñanza y el aprendizaje compatibles con el cerebro (Mogollón, 2010, p. 119).
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje, desde la formación preescolar hasta la educación superior, están en proceso de transformación debido a las investigaciones interdisciplinarias entre las ciencias cognitivas y las neurociencias que están gestando un cambio en la educación (Jerez, Pherez y Vargas, 2018). Sin embargo, pese a que la investigación y aportes en neurociencia cognitiva han manifestado que se aproximan cambios relevantes en las ciencias de la educación, uno de los obstáculos en el desarrollo de la neurociencia que impedirá una integración en la dinámica educativa es la falta de una base didáctica y las incoherencias semánticas que exhibe (Mogollón, 2010, p. 121).
Con respecto al papel del docente ante las investigaciones en neuropsicopedagogía, Salazar (2005, p. 17) considera que los aportes de las ciencias humanas no requieren la creación de nuevos cursos dentro de los planes de formación docente, sino de la incorporación del espacio biológico en la comprensión de la formación humana. Esto porque dicho aspecto se ha disminuido por la atención a la parte afectiva y cognitiva, que también tiene como una de las fuentes de origen la acción cerebral.
Los profesionales en educación requieren tener una comprensión epistemológica y el entendimiento de los procesos biológicos, por los cuales el individuo transita para construir los conocimientos. Igualmente, considerar la importancia de conocer sobre el cerebro y su funcionamiento, para desarrollar una enseñanza, un ambiente, un currículo y una evaluación acorde con las características innatas de los cerebros para aprender. Es decir, el cerebro es uno de los primeros impulsadores de la actividad mental que permite el conocer, experimentar, aprender, transmitir y educarse (Salazar, 2005, p. 3).
Por su parte, Puebla y Talma (2011) consideran que “la disciplina de las neurociencias de la educación tiene que llegar a establecerse como tal, incorporándola oficialmente en los currículos de formación de educadores y configurándola en el concierto de las especialidades del ámbito educativo” (p. 385). Sin embargo, Morín citado por Salazar (2005, pp. 4-5) advierte que el cerebro y su estudio, para entender las capacidades del ser humano en la construcción del conocimiento, no están presentes en el proceso de formación pedagógica de los docentes. El interés es dirigido al plano filosófico, sociológico y psicológico de lo mental, y no toma en cuenta su aspecto biológico que, indiscutiblemente, es indesligable de lo mental. Por consiguiente, el estudio de la neurociencia y sus aportes apuntan como respuesta a estas inquietudes.
En relación con lo anterior, se puede decir que, pese a que se hayan generado aportes desde las ciencias cognitivas para contribuir en el ejercicio de la profesión educativa, nada asegura que las contribuciones tengan aplicación o repercusión directa sobre las disciplinas propias de la educación (Puebla y Talma, 2011, p. 384).
LOS APORTES DE LAS NEUROCIENCIAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las neurociencias permiten conocer el funcionamiento del sistema nervioso y su relación con el comportamiento humano. En este sentido, su estructura es cambiante y sigue un curso circunstancial a su vivir relacional. Significa que, si experimentamos un vivir amoroso, el organismo tendrá un sistema nervioso que genera conductas amorosas; si vivimos en la violencia, concebirá conductas violentas. Es decir, es el modo de vivir lo que determina cuál sistema nervioso y qué conducta tendremos. Por tanto, si se quiere formar a los infantes de una determinada forma, entonces se debería considerar el espacio relacional en que se desenvuelven. El espacio relacional es toda clase de interacciones de un organismo con el medio (Ramírez, 2012, p. 170).
En relación con lo anterior, Wolfe citado por Salazar (2005, p. 10) argumenta que un clima favorable para el aprendizaje requiere aumentar experiencias educativas innovadoras y gratificantes. No obstante, el enfoque pedagógico que prevalece en el aula enfatiza las estrategias que destacan la repetición. Esta acción no promueve la transferencia del aprendizaje y, probablemente, interfiere con el desarrollo del entendimiento e inhibe, de esta forma, el funcionamiento efectivo del cerebro.
Mogollón (2010, p. 118) señala que muchos autores resaltan las emociones en el contexto educativo, debido a que son inherentes al ser humano y se exteriorizan, durante el aprendizaje, a los niveles neurológicos, biológicos y psíquicos. Por lo cual es preciso que el docente conozca la relevancia que debe darle a las emociones, si desea obtener los mejores resultados en el proceso educativo. Hay que hacer hincapié en que las emociones promueven el aprendizaje cuando estimulan actividades a nivel de redes neuronales, intensificando las conexiones sinápticas.
Consecuentemente, para la neurociencia (neurobiología) es mejor el aprendizaje cuando está involucrada la emoción.
Las neurociencias cognitivas o neuropsicológicas han contribuido al contexto educativo considerando las emociones; por ejemplo, lo referido a las dos estructuras del sistema límbico: la amígdala y el hipocampo; relacionadas directamente con la corteza neofrontal. Si resultan inhibidas por el miedo o el estrés, puede existir una disminución en el aprendizaje, disminuyendo la capacidad en la atención y la motivación y afectando también el rendimiento (Mogollón, 2010, p. 118).
Puebla y Talma (2011) mencionan descubrimientos relevantes en neurociencias cognitivas aplicados al campo educativo y relacionados con:
la escritura, la lectura y las matemáticas. Se han reconocido principios muy importantes respecto a la influencia de la ansiedad por aprender (emociones y cognición) y los déficits atencionales, probablemente uno de los principales factores que influyen en la calidad de lo que se aprende; se han establecido procesos de interacción comunicativa donde juegan roles trascendentales de entendimiento y comprensión de la acción los gestos manuales, la corporalidad y las expresiones faciales, asociando estas demostraciones a áreas de la corteza cerebral que procesan información desde la percepción hasta su asociación con la experiencia de las personas (p. 384).
Los aportes principales de la neurociencia, que se refieren al conocimiento de los mecanismos del aprendizaje humano, son expuestos por Salas (2003) de la siguiente manera:
• El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro.
• Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; en otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro.
• El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia […].
• El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es también un proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia (p. 157).
En relación con lo anterior, Franco (2013) citado por Jerez et al. (2018) plantea los siguientes tips que ayudan al cerebro a aprender de manera eficaz:
• Es importante la atención en el aprendizaje, y esta varía de acuerdo con la edad de la persona; por ende, las actividades realizadas en un período largo deben desarrollarse considerando el tiempo de atención.
• Despertar emociones pese a los posibles distractores.
• Para el cerebro es más sustancial jerarquizar los conocimientos que recordar el significado específico de algo.
• El efecto de la estimulación visual demuestra que los elementos presentados visualmente son más recordados, ya que son parte del proceso de retención de la información.
En esta misma línea, según Purpose Associates, citada por Salas (2003, p. 164), la aplicación de la teoría del aprendizaje compatible con el cerebro impacta a la educación en tres aspectos fundamentales:
a) Currículo: Los docentes deben diseñar el aprendizaje centrado en los intereses del estudiante y hacer una contextualización.
b) Enseñanza: Los educadores deben permitir a los estudiantes que aprendan en grupos y estructuren el aprendizaje alrededor de problemas reales.
c) Evaluación: Ya que el estudiantado está aprendiendo, su evaluación debería permitirle entender sus propios estilos de aprendizaje y sus preferencias.
De esta manera, los estudiantes supervisan y mejoran sus procesos de aprendizaje. ¿Qué sugiere el aprendizaje basado en el cerebro? Apunta que los docentes deben ayudar a los estudiantes para que tengan experiencias apropiadas y saquen provecho de ellas.
Otros aportes en neurociencia, aplicables en clase, y de temas que tienen importantes implicaciones para el aprendizaje, los estudiantes, la memoria y los docentes en las escuelas, son los que proporciona Jensen citado por Salas (2003, p. 158):
• El cerebro social: Las interacciones impactan los niveles de hormonas.
• El cerebro que se mueve: El movimiento influye en el aprendizaje.
• El cerebro paciente: el rol del tiempo en el proceso de aprendizaje.
• El cerebro artificioso: ¿Cómo las artes y la música afectan al cerebro y la conducta?
• El cerebro conectado: ¿Cómo nuestro cerebro es cuerpo y el cuerpo es cerebro? ¿Cómo trozos de información cerebral circulan mediante nuestro cuerpo?
• El cerebro en desarrollo: ¿Cómo optimizar el valor de los tres primeros años, sabiendo qué hacer y cuándo hacerlo?
• El cerebro hambriento: el rol de la nutrición en el aprendizaje y la memoria. ¿Cuáles son los mejores alimentos y qué comer?
En síntesis, las neurociencias y su estudio han brindado aportes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, beneficiando al estudiantado en la interacción con los ambientes escolares en donde sean consideradas sus necesidades físicas, biológicas, sociales y psicológicas. No obstante, aún no se puede decir que dichos avances se implementen; por eso, continúa siendo un reto para las ciencias de la educación.
LAS RAMAS DE LAS NEUROCIENCIAS EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN
En este apartado se abordan las ramas de las neurociencias en el campo de la educación tales como: neuroeducación, neuroaprendizaje, neurodidáctica, neuroevaluación, neuropsicopedagogía y neurodesarrollo.
Los resultados de las investigaciones de la psicología cognitiva y la pedagogía como ciencia de la educación han constituido una disciplina llamada neuroeducación, cuya función es conocer cómo el cerebro aprende y estimula su desarrollo en el ámbito educativo mediante la enseñanza. De igual forma, el neuroaprendizaje es una disciplina que concierta la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar el funcionamiento del cerebro en los procesos cognitivos (Jerez et al., 2018).
La neurodidáctica, según Paniagua (2013) citado por Jerez et al. (2018), es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, que confiere un nuevo giro a la educación con el propósito de diseñar estrategias didácticas y metodológicas eficientes que faciliten un desarrollo cerebral adecuado en términos que los docentes puedan interpretar o comprender. Por consiguiente, el neuroeducador debe comprender que el desarrollo del cerebro y el aprendizaje están intrínsecamente fusionados, debido a que el cerebro es el órgano que por medio de la conectividad neuronal hace posible el aprendizaje.
El principio de la neurodidáctica es que no se puede aprender sin emoción. El cerebro emocional tiene un papel importante en los mecanismos básicos para el aprendizaje, así como los neurotransmisores implicados en el mismo, en conexión con el área prefrontal del cerebro, sede de las funciones ejecutivas imprescindibles para el correcto aprendizaje. Por tanto, el cerebro emocional y el cognitivo son inseparables (Lázaro y Mateos, 2018, p. 7).
La neuroevaluación no es un procedimiento para medir cuánto ha aprendido el estudiantado sino un medio sustancial que se ocupa del estudiante con relación a su aprendizaje, considerando sus contextos personales y su estilo de aprendizaje. A propósito de la evaluación de los aprendizajes, para que el cerebro pueda aprender es preciso eliminar la rigidez y el formalismo en la evaluación que por años estresa y atemoriza a los estudiantes. Cerda (2005) citado por Jerez et al. (2018) indica que la evaluación es un medio efectivo en la enseñanza y en el aprendizaje desde la neuroeducación, pero tiene que provocar interés y estimular la actividad de tal forma que facilite el intercambio de conocimientos entre el evaluador y el evaluado. Es decir, la evaluación no sanciona ni amenaza; por el contrario, es un mecanismo de formación.
La neuropsicopedagogía es una ciencia que incluye aportes de la neurociencia, la psicología y la pedagogía para favorecer procesos educativos, mediante los conocimientos científicos que cada una de estas facilita. Asimismo, promueve la innovación educativa, brinda mayores oportunidades para desarrollar las potencialidades de los estudiantes y pretende mejorar la calidad educativa y los procesos de enseñanza-aprendizaje. La neuropsicopedagogía intenta demostrar el rol mediador del cerebro en todo aprendizaje y comportamiento, considerando la individualidad de cada cerebro, debido a la influencia que ejerce el ambiente sobre factores propios de cada persona, tales como las emociones, la motivación, los intereses, las experiencias y la genética (Monge, 2014, p. 37).
En esta misma línea, el neurodesarrollo, desde el enfoque neuropsicopedagógico, es un proceso dinámico y sistemático en el que interactúan factores biológicos, psicosociales y ambientales, los cuales influyen directamente en la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso central. Esta maduración se refleja en la adquisición de habilidades específicas, conocimientos sofisticados, sentimientos y cambios en la conducta (Monge, 2014, p. 68).
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES
En este artículo se ha venido abordando el estudio y avance de las neurociencias, los aportes dirigidos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su efecto en diversas ramas de conocimiento. En los siguientes párrafos se sugieren algunas estrategias que los docentes pueden implementar para favorecer el proceso educativo en sus diferentes espacios:
• Proponer al estudiantado actividades que impliquen la reflexión, el análisis y la búsqueda de soluciones a los posibles obstáculos, con el fin de potenciar conexiones neuronales. Por ejemplo, junto con los estudiantes identificar un problema, luego motivarles y ayudarles a generar soluciones. Analizarlas y determinar cuáles son positivas y negativas, ¿sería buena solución? Parte de ella es el ensayo, es decir, si la primera solución no funciona, probaremos con otra. Identificar paso a paso el proceso para resolver el problema.
• Compartir con los estudiantes los aspectos teórico-prácticos más relevantes, sin saturarlos con demasiada información y facilitar recesos para que la asimilen.
• El estudiantado necesita un ambiente emocionalmente agradable donde haya comunicación, comprensión, empatía, compañerismo, respeto y sensación de seguridad, ya que un ambiente tosco, irrespetuoso o amenazador puede ser un obstáculo o barrera para el aprendizaje. Cuando las personas se sienten bien física y emocionalmente están más anuentes a aprender.
• Las clases dinámicas que impliquen el juego, la creatividad, la innovación o el movimiento pueden facilitar el aprendizaje, ya que promueven la motivación. Permanecer toda la jornada sentados memorizando sin sentido o recibiendo clases magistrales puede tornarse aburrido y desmotivador.
• Es importante realizar actividades que desarrollen la memoria de trabajo y la atención, que es bastante útil para el aprendizaje de las matemáticas. La concentración, que es causada por el interés del estudiante, disminuye la ansiedad. Se pueden realizar juegos de memoria con imágenes, deletreo, entre otros, que sean elegidos o de interés para el estudiantado.
• Es importante promover en los estudiantes pensamientos positivos que refuercen la autoestima y la resiliencia; por ejemplo, cada vez que sea necesario expresarles palabras de ánimo para que se sientan apoyados, valorados y capaces. Las personas son el reflejo de lo que piensan. En este sentido, es importante que el docente sea consciente de la función de las neuronas espejo que suelen reflejar emociones y sensaciones ajenas, y de su papel como ejemplo o modelo.
• Observar los intereses de los estudiantes, de tal forma que las actividades realizadas permitan un aprendizaje significativo basado en la motivación intrínseca del estudiante por aprender aquello que le interesa.
• La evaluación con enfoque formativo y no sumativo puede ser una estrategia que dé buenos resultados. El ambiente amenazador y estresante de un examen, o de la dependencia de la calificación para pasar de grado, no propicia un aprendizaje significativo; además, una calificación no determina las habilidades e inteligencia del estudiante. El trabajo en clase, los proyectos, los talleres, la retroalimentación o feedback, el trabajo en grupo, el análisis y el razonamiento pueden ser herramientas de evaluación que generen en el estudiante más interés que un examen. También propician el “aprendo haciendo”.
RECOMENDACIONES
En este apartado se presentan algunas recomendaciones dirigidas a los docentes, a partir del estudio de las neurociencias, que pueden ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Durante los procesos pedagógicos, por ejemplo, la atención se considera primordial. Las emociones y la novedad se registran como dos elementos que consienten el logro y permanencia de niveles de atención (Salazar, 2005, pp. 8-9). Sprenger citado por Salazar (2005, p. 9) indica que la proteína permite al cerebro altos niveles de atención, puesto que esta le suministra los aminoácidos para producir los neurotransmisores que la facilitan (dopamina y norepinefrina).
Una alimentación apropiada, provista de una cantidad óptima de proteína, puede favorecer en el estudiante niveles significativos de atención, pero los carbohidratos traen consecuencias poco positivas en ella. Por esta razón, es importante cuestionarse acerca de cuánto interés pone un docente a la dieta de sus estudiantes. Por ejemplo, posterior a los recesos, durante los cuales es común el consumo de alimentos, ¿qué sucede con los niveles de concentración en el aula? La dieta que los servicios de alimentación brinden a los niños y las niñas tiene consecuencias en el nivel neuronal y, por lo tanto, en los horizontes de atención de la niñez.
Otro aspecto del cerebro que se debe tomar en cuenta es que la mayoría de los neurotransmisores están disponibles, en mayor cantidad, durante la mañana, no así por la tarde. La actividad cerebral tendrá mejores resultados durante el primer periodo del día.
Finalmente, un dato importante es que el 80% del cerebro consiste en agua. Los fluidos son ineludibles para mantener fuertes las conexiones entre las neuronas; por esto la hidratación es vital durante los períodos de clase (Salazar, 2005, p. 9).
REFLEXIONES FINALES
A partir de lo expuesto en este artículo sobre los aportes de las neurociencias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, se concluye:
• Las neurociencias y sus aportes son relevantes para la educación, debido a que el estudio del cerebro es primordial para entender las capacidades del individuo en la construcción del conocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la interacción en los espacios educativos. El desarrollo neurológico del infante tiene una estrecha relación con el proceso de aprendizaje.
• Los aportes de la neurociencia apuntan a la importancia de proporcionar al estudiantado ambientes educativos que generen experiencias agradables, debido a que los estudiantes aprenden mejor cuando experimentan estados emocionales positivos. La emoción y la cognición están estrechamente relacionadas.
• En relación con la salud, las neurociencias brindan aportes relevantes para considerar durante los procesos educativos. Por ejemplo, los docentes deben tener presente que la actividad cerebral tendrá mejores resultados durante la mañana; el 80% del cerebro consiste en agua, por esto, es necesaria la hidratación durante los períodos de clases; es preciso proveer una alimentación óptima en proteína porque favorece en el estudiante niveles significativos de atención, pero los carbohidratos traen consecuencias desfavorables en la atención.
• El cerebro y su estudio, para entender las capacidades del individuo en la construcción del conocimiento, no están presentes en el proceso de formación de los profesionales en educación. Asimismo, pese a que se han generado aportes desde la neuropsicopedagogía para contribuir en el ejercicio de la profesión educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se puede asegurar que las contribuciones que se han hecho tengan aplicación directa sobre estas disciplinas; por eso continúa siendo un reto para las ciencias de la educación.
• Los docentes que se informan acerca de estos aspectos y estudian sobre neurociencia considerarán de forma distinta el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes espacios educativos.
El aporte de las neurociencias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seidy Rodríguez-Villegas. Revista Umbral, volumen 45, N.º 1. Julio, 2020, (E-ISSN 2215-6178)

Acerca del autor
Docente de Centro de Educación y Nutrición
- Este autor no ha escrito más artículos.