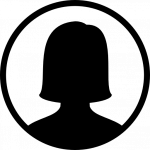INTRODUCCIÓN
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es el presupuesto, establecido constitucionalmente en el artículo 85 de la Constitución Política de 1949, destinado a financiar la educación superior estatal, con lo cual este fondo es distribuido entre la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia (según reforma establecida por el artículo 1° de la ley N.° 6580 del 18 de mayo de 1981). En febrero de 2019, la Contralora General de la República recomendó incluir también el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional dentro de este fondo (Alfaro, 2019); sin embargo, hasta el momento, el presupuesto de la UTN no forma parte del FEES.
Cada año, las universidades estatales realizan un proceso administrativo en el cual se aprueba el plan presupuestario del año siguiente. No obstante, en el mes de octubre de 2019 este proceso se enturbió por una serie de desacuerdos y malentendidos donde se vieron implicados diversos actores, entre ellos: el Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Rectores, la Asamblea Legislativa y, en última instancia, pero con un rol no menos preponderante, los estudiantes universitarios. Lo anterior deriva en una serie de consecuencias que van desde una “guerra” mediática entre los actores implicados y la organización de manifestaciones sociales por la defensa del FEES, hasta la conformación de grupos estudiantiles organizados para la toma y cierre de instalaciones universitarias en señal de protesta.
La idea de autonomía universitaria y la necesidad de defenderla resuenan en forma recurrente y dejan entrever que en el trasfondo del conflicto lo que existen son múltiples interpretaciones del concepto de autonomía universitaria (o de la idea de autonomía, en general), y una falta de claridad en cuanto a las competencias y facultades de los diversos entes de la Administración pública, específicamente en lo respectivo a materia presupuestaria y la administración de la Hacienda pública.
En aras de lograr un acercamiento más objetivo a las circunstancias que se presentan a raíz de la modificación en las partidas presupuestarias del FEES, a continuación se elabora un análisis del procedimiento administrativo llevado a cabo, desde los conceptos de autonomía, tutela administrativa y competencia; de manera que se consiga una comprensión de las implicaciones que ello acarrea para los diferentes actores.
- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL
Todo ente público atraviesa un ciclo presupuestario que consta de cuatro etapas: formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Según el Ministerio de Hacienda, en Costa Rica existen dos instancias para la aprobación del presupuesto: en el caso del Gobierno central, se aprueba según la Ley de Presupuesto de la República; mientras que, en el caso de los entes descentralizados, sus presupuestos son aprobados por la Contraloría General de la República, según lo estipulado en el artículo 184 de la Constitución Política.
Por tanto, en la materia presupuestaria relativa a las universidades estatales, la Contraloría General de la República tiene la potestad, otorgada constitucionalmente, de aprobar o improbar (no modificar) los presupuestos de las universidades estatales. Son las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) emitidas por la propia Contraloría (reformadas en el año 2013), en adelante NTPP, la normativa que amplía las especificaciones sobre cada una de las fases del ciclo presupuestario. Específicamente en la fase de aprobación, a grandes rasgos las NTTP establecen el siguiente proceso:
- Aprobación interna: El plan presupuestario es aprobado inicialmente a lo interno de la institución por el órgano respectivo (en el caso de las universidades estatales, por el Consejo Universitario), mediante el acto administrativo establecido para tal efecto.
- Aprobación externa: El plan presupuestario aprobado por la institución a nivel interno debe ser aprobado por la Contraloría General de la República.
Es importante destacar que la aprobación externa por parte de la Contraloría concede eficacia jurídica a lo aprobado.
Paralelamente al ciclo presupuestario que realizan los entes descentralizados, el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda (en adelante DGPN), creada constitucionalmente por el artículo 177, prepara el proyecto de presupuesto nacional que deberá publicar en La Gaceta y presentar ante la Asamblea Legislativa para su aprobación.
La Gaceta es uno de los dos diarios oficiales del Estado costarricense (junto con el Boletín Judicial) y en sus alcances se publican los actos públicos y privados que la ley estipule atendiendo al principio de publicidad.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2020, elaborado por la DGPN y publicado en el diario oficial La Gaceta en agosto de 2019, incluye en el presupuesto de egresos el monto correspondiente al FEES por un total de ¢512.781,5 millones, con la particularidad de que, en el proyecto de presupuesto para el 2020, una fracción de dicho monto correspondiente a ¢70.000 millones se incluye como gasto capital y el monto restante como gasto corriente. Es esta modificación en la partida presupuestaria la que los rectores de las diferentes universidades estatales denuncian en tanto que, según su parecer, pone en riesgo la capacidad operativa de las universidades y de sus planes de becas y proyectos de investigación y acción social (que representan gastos corrientes y, por lo tanto, no pueden ser financiados con una partida presupuestaria destinada a gastos capitales, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos).
Desde el punto de vista de las competencias, la DGPN tiene entre sus facultades dictar normas técnicas para la programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación presupuestaria pero únicamente de la Administración central. De hecho, el artículo 21 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos indica explícitamente que los órganos mencionados en su artículo 1, inciso d) que se refiere a las universidades estatales, no estarán sujetos a los lineamientos de la autoridad presupuestaria.
Sin embargo, otra de las facultades de esta Dirección es la elaboración de los anteproyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la República, así como sus modificaciones; en ese sentido, al hablar de República podría interpretarse el término de forma extensiva incluyendo no solo el presupuesto de la Administración central, sino también a la descentralizada, cuya estimación institucional es parte de lo que conforma el presupuesto nacional, y las modificaciones que se hagan a este sí son competencia de la DGPN.
Desde el punto de vista de las competencias, la DGPN tiene entre sus facultades dictar normas técnicas para la programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación presupuestaria pero únicamente de la Administración central.
En lo que respecta al manejo del presupuesto institucional, el reglamento de la Oficina de Planificación Universitaria de la Universidad de Costa Rica (OPLAU), en su artículo 3, establece como una de las funciones de dicha dependencia la coordinación y elaboración del proyecto de plan de presupuesto institucional. Cada año, esta oficina elabora el plan que regirá el año siguiente; una vez elaborado, es enviado al Consejo Universitario para su aprobación.
El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 30, establece las funciones del Consejo Universitario, y en su inciso e) le otorga como una de sus competencias la aprobación del presupuesto anual de la Universidad. Con ello, cada año el Consejo Universitario sesiona, analiza y aprueba (o no) el presupuesto institucional para el año siguiente.
Este plan presupuestario, ya aprobado por el Consejo Universitario, debe ser enviado a la Contraloría General de la República quien, bajo potestad establecida en el artículo 184 de la Constitución Política, examina y aprueba o imprueba los presupuestos de las instituciones autónomas, entre ellas las universidades estatales. Esta facultad de la Contraloría General de la República es reafirmada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (N.° 7428).
- SÍNTESIS DE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN TORNO A LA MODIFICACIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El 18 de julio de 2019, representantes del Gobierno de la República, específicamente autoridades del Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones, y los miembros del Consejo Nacional de Rectores firmaron el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020”. El acuerdo en mención se compone de seis capítulos y once cláusulas. De especial interés es la cláusula quinta contenida en el capítulo uno de dicho acuerdo, que establece lo siguiente: “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones” (Comisión de Enlace, 2019, p. 4).
Esta cláusula ha sido sujeto de las interpretaciones contradictorias que han tenido serias repercusiones, en tanto la redacción ambigua propicia un punto de vista que puede resultar en conflicto entre las partes debido a que no es clara en dos aspectos de suma relevancia:
- No establece si la inversión capital debe salir del Fondo Especial para la Educación Superior o del presupuesto total de las universidades estatales.
- El uso de la palabra “estimada” no deja en claro si la inversión capital se estipuló en ¢70.000 millones o si deja prevista la posibilidad de que el monto varíe dentro de un rango (que tampoco fue establecido).
El 27 de setiembre de 2019, en sesión extraordinaria N.° 6318, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica aprueba el Plan-Presupuesto Institucional 2020 y su remisión a la Contraloría General de la República para su aval. Según los datos publicados por el propio Consejo Universitario, el presupuesto total asciende a trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres millones de colones; compuesto en un 88,7% por recursos provenientes de fondos corrientes (incluido el FEES) y un 11,3% proviene del vínculo externo. En cuanto a los recursos provenientes específicamente del FEES, la propuesta aprobada lo distribuye en un 73.05% destinado a cubrir la masa salarial y un 26.95% para el resto de las partidas generales (Amador, 2019).
El 14 de octubre de 2019, la Universidad de Costa Rica denuncia una variación en la forma en la que el Ministerio de Hacienda transfiere los recursos del FEES a partir de una decisión que el rector de la institución, Henning Jensen, calificó, en una entrevista brindada a diferentes medios, como “unilateral”, debido a que dicho Ministerio clasifica ¢70.000 millones como transferencia de capital, de manera que no pueden ser utilizados para gastos corrientes. A criterio del señor Jensen, esta decisión no solo violenta la independencia funcional de la Universidad (concepto en el que se ahondará más adelante), sino que pone en riesgo la ejecución de programas de becas, de proyectos de investigación y acción social y la contratación de docentes (Marín, 2019). Es a partir de esta denuncia que se convoca a la comunidad universitaria, en general, a participar de una serie de manifestaciones por la defensa del FEES y la autonomía universitaria, con el objetivo de que el FEES se otorgue sin ningún tipo de condicionamiento por parte del Ministerio de Hacienda.
Llama la atención que esta denuncia mediática se presenta prácticamente un mes después de que se publica en el Alcance N.° 205 del diario oficial La Gaceta el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 el día 17 de setiembre de 2019. Ya desde la publicación de este alcance, el Ministerio de Hacienda da a conocer que se incorpora al FEES la suma de ¢70.000 millones para gastos capitales, para un monto total de ¢512.781,5 millones. No obstante, diez días después, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sesiona de forma extraordinaria y aprueba el plan-presupuesto institucional, sin tomar en consideración la modificación en la partida presupuestaria realizada por el Ministerio de Hacienda.
El 16 de octubre de 2019, los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avalan de forma unánime el presupuesto nacional del año 2020. Sin embargo, como resultado de las negociaciones entre los rectores de las universidades estatales y los legisladores, y como un primer intento de conciliación, el presupuesto aprobado contempla que del FEES se destinen únicamente ¢35.000 millones para gastos capitales y no los ¢70.000 millones proyectados por el Ministerio de Hacienda originalmente; esto con el objetivo de cumplir el acuerdo pactado entre el CONARE y la Comisión de Enlace con una menor afectación de la capacidad operativa de las universidades estatales. Cabe destacar que el aval recibido por la Comisión de Asuntos Hacendarios no implica que el Presupuesto Nacional 2020 ya se encuentre aprobado, sino que lo que permite es que se lleve a debate y aprobación definitiva en la Asamblea Legislativa durante el mes de noviembre de cada año (en este caso, 2019).
No obstante, el 22 de octubre de 2019, las federaciones estudiantiles de las cinco universidades estatales acuerdan realizar una marcha por la defensa al derecho a la educación universitaria y de la autonomía universitaria establecida en el régimen constitucional. La marcha deriva en una serie de negociaciones entre representantes de las universidades (tanto funcionarios como estudiantes) y el Gobierno de la República, quienes llegan a un acuerdo en el que se aceptan ciertas modificaciones propuestas por las universidades con el objetivo de asegurar su funcionamiento operativo normal.
Si bien tanto desde la Asamblea como desde el Poder Ejecutivo se realizan negociaciones y se establecen acuerdos con los representantes de las universidades estatales, la discusión respecto a la distribución del FEES continuó sobre la mesa. De hecho, la mañana del 9 de diciembre de 2019 compareció ante la Comisión Especial sobre el Fondo Especial para la Educación Superior de la Asamblea Legislativa la jefa de la OPLAU para que los diputados analizaran las medidas de contención del gasto impulsadas
por el FEES.
- CONCEPTO DE AUTONOMÍA Y AUTONOMÍAUNIVERSITARIA
En Costa Rica, la Administración pública se divide en dos grandes ramas: el ente público mayor y los entes públicos menores. El ente público mayor se refiere a la Administración central, conformada por los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus órganos auxiliares (como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República). Mientras que los entes menores corresponden a la Administración descentralizada, es decir, entidades creadas por el Estado para cumplir con fines específicos (entre ellas las instituciones autónomas, como las universidades estatales).
La Administración pública de Costa Rica es de carácter descentralizado; esto quiere decir que la Administración central, mediante una transferencia de competencias, crea entes descentralizados con el objetivo de asegurar la eficacia y la eficiencia de la administración pública y siguiendo un principio de especialización de funciones.
Los entes públicos menores que se crean para descentralizar las funciones de la Administración central cuentan con las siguientes características (Jinesta, 2002):
- Personalidad jurídica especial.
- Patrimonio propio/autonomía financiera
- Competencia exclusiva o privativa y no concurrente, alternativa o paralela

Ya desde el año 1988, a través del Dictamen C-087-88, la Procuraduría General de la República se pronuncia con respecto a las implicaciones jurídico-administrativas que conlleva el otorgar personalidad jurídica (condición sin la cual no podría crearse un ente descentralizado). En dicho dictamen, la Procuraduría afirma que los entes públicos, en tanto poseen personalidad jurídica, no se encuentran en una relación de sumisión orgánica con respecto a la Administración central, sino más bien en una relación de dirección; y que es esta personalidad jurídica lo que le permite al ente poseer autonomía orgánica. No obstante, la Procuraduría aclara en el mismo documento que la personalidad jurídica por sí sola no otorga independencia funcional, ya que también los órganos desconcentrados la poseen sin tener personalidad jurídica. Es por ello que la competencia exclusiva o privativa y no concurrente es indispensable para garantizar la autonomía de un ente.
La competencia exclusiva o privativa y no concurrente, alternativa o paralela, establece implicaciones importantes respecto a la relación que se establece entre el ente público mayor (Administración central) y los entes públicos menores o descentralizados. Según Jinesta (2002), la descentralización otorga a los entes descentralizados un poder de decisión propio que no puede ser sustituido por el ente público mayor. Esto quiere decir que la relación entre los entes descentralizados y la Administración Central no es una relación de jerarquía.
No obstante, la independencia que otorga la descentralización, los entes públicos menores siguen siendo sujeto de la tutela administrativa en mayor o menor medida, según el grado de autonomía del que gocen a partir de su norma constitutiva. En ese sentido, la descentralización administrativa es una transferencia de competencias y funciones que de ninguna forma afecta la soberanía del Estado. Por lo que los entes descentralizados, en tanto forman parte de la Administración pública, se rigen por el derecho administrativo y fundamentalmente por el principio de legalidad. La descentralización administrativa, si bien otorga cierto grado de autonomía administrativa, política y financiera, no es, bajo ninguna forma, sinónimo de autonomía de la voluntad (principio por el cual se rige el derecho privado). Tal como lo afirma Jinesta (2002), la tutela administrativa es, de hecho, inherente a la descentralización; de lo contrario, se produciría una partición de la soberanía. Más adelante se detallará en el concepto de tutela administrativa.
Es esa relación entre el alcance de la tutela administrativa que ejerce el ente público mayor y la descentralización la que define los diferentes grados de autonomía de la que gozan los entes públicos menores.
El ordenamiento jurídico costarricense reconoce tres formas o grados de autonomía: administrativa, política y organizativa. En el Dictamen C-147-1994, la Procuraduría General de la República se refiere a cada una de ellas:
• Autonomía administrativa (1° grado de autonomía): Capacidad del ente de llevar a cabo las funciones y competencias que le fueron atribuidas por sí mismo, sin estar subordinado a otro ente. Incluye, además, la administración del personal y de sus recursos financieros.
• Autonomía política (2° grado de autonomía): El ente puede autogobernarse y establecer sus objetivos fundamentales, a partir de las competencias que le fueron atribuidas legalmente.
• Autonomía organizativa (3° y máximo grado de autonomía): Capacidad del ente de establecer su organización fundamental.
En este mismo dictamen, la Procuraduría hace la salvedad de que la autonomía organizativa solo puede ser otorgada por norma constitucional expresa, y que las instituciones autónomas están subordinadas a la ley en tanto se rigen por el principio de legalidad.
Particularmente, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional han gozado de autonomía desde el momento de su creación, mientras que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en sus inicios, contaba únicamente con independencia administrativa; no es sino hasta la reforma aprobada en 1975 que se otorga autonomía a todas las instituciones de educación superior del Estado (Muñoz, 1979).
Más precisamente, es en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica que se les otorga a las instituciones de educación superior del Estado independencia funcional y la potestad de darse su propia organización y su propio gobierno y, con ello, les concede el más alto grado de autonomía. En este mismo artículo, la Constitución establece el deber del Estado de dotar a la Universidad de Costa Rica (y al resto de instituciones homólogas) de patrimonio propio.
Muñoz (1979) agrega que, en contraste con la autonomía de la que gozan otros entes autónomos, la autonomía de las universidades estatales se destaca por “su capacidad de regular en forma plena y exclusiva su servicio, sin subordinación a las normas de la Asamblea” (p. 191). Además, al ostentar el grado máximo de autonomía, las universidades estatales se encuentran fuera de la dirección del Poder Ejecutivo, y tienen la potestad de establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y su propio gobierno (Orozco, s.f).
Es esa relación entre el alcance de la tutela administrativa que ejerce el ente público mayor y la descentralización la que define los diferentes grados de autonomía de la que gozan los entes públicos menores.
4. TUTELA ADMINISTRATIVA Y COMPETENCIA
En el punto anterior queda claro que, en Costa Rica, las instituciones de educación superior estatales ostentan el grado máximo de autonomía que permite el ordenamiento jurídico costarricense; lo cual, en atención al tema que atañe a esta disertación, les otorga la facultad de establecer y administrar su presupuesto institucional de la forma que consideren pertinente para el cumplimiento de las funciones que les fueron conferidas. Sin embargo, como se indicó previamente, incluso las instituciones con el mayor grado de autonomía permitida por el ordenamiento jurídico están sujetas a la tutela administrativa que ejerce el ente público mayor.
En el desacuerdo surgido entre el Consejo Nacional de Rectores y el Ministerio de Hacienda a raíz de la movida presupuestaria que realizó este último en el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa, se distinguen dos posiciones muy claras: por un lado, el Consejo Nacional de Rectores califica la actuación del Ministerio de Hacienda como una clara violación de la autonomía universitaria, mientras que el Ministerio de Hacienda responde que, únicamente, está garantizando el cumplimiento del Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020.
Independientemente de la interpretación que se haga de la cláusula quinta del acuerdo mencionado supra, en la esencia del conflicto se encuentra la posibilidad de que exista una vulneración a la autonomía universitaria establecida constitucionalmente, con las graves implicaciones que tal aseveración podría acarrear. Ya que la redacción de dicha cláusula es ambigua y permite, en sí misma, las diferencias en su interpretación, un análisis del conflicto desde la potestad de la tutela administrativa del ente público mayor y de las competencias de sus organismos podría esclarecer si realmente existe una vulneración a la autonomía universitaria o si el accionar del Ministerio de Hacienda podría considerarse una manifestación del ejercicio de sus competencias y de la tutela administrativa del Poder Ejecutivo.
Para Jinesta (2011), la tutela administrativa es una relación intersubjetiva entre el ente público mayor y los entes menores; esta relación tiene un carácter horizontal, puesto que debe respetar la autonomía de los entes descentralizados y que tiene como objetivo el logro de una gestión administrativa coordinada. Además, el autor expone una serie de facultades del ente público mayor derivadas de la tutela administrativa:
.• Potestad de planificación o programación: al establecer las macro políticas que orientarán al sector público. • Potestad de dirección: a través de la emisión de directrices (que permiten un amplio margen de discrecionalidad al ente menor, por lo que no es sinónimo de orden o reglamento) que tienen como el objetivo el cumplimiento del fin público.
• Potestad de coordinación: de manera que se eviten duplicidades u omisiones en el ejercicio de la función administrativa.
• Potestad de control: cuyo fin es defender el interés general y puede ser ejercido sobre personas, actividades o actos administrativos.
• Potestad de evaluación de los resultados: a través de mecanismos de rendición de cuentas que permitan valorar el grado de cumplimiento de los fines y objetivos establecidos
por el ente menor
Conociendo las facultades que posee el ente público mayor con relación a la tutela administrativa, es necesario delimitar los alcances de esta, considerando el grado de autonomía que ostenta un ente público menor; en este caso, específicamente, el alcance de la tutela administrativa sobre las instituciones de educación superior estatales, cuyo grado de autonomía es el máximo permitido por el ordenamiento jurídico.
Ya en 1994 se presentó una situación similar cuando un grupo de diputados presenta ante la Sala Constitucional una consulta de inconstitucionalidad sobre el Proyecto de Modificación a la Ley N.º 7375 del 17 de diciembre de 1993 (Ley de Presupuesto para 1994 ordinario y extraordinario), debido a que en el Programa 138 del Título 109, sobre las Transferencias Varias del Ministerio de Hacienda, el proyecto de presupuesto dispone de los recursos que corresponden a la Caja Costarricense de Seguro Social, por concepto de la contribución patronal del Estado a los programas de Invalidez, Vejez y Muerte y de Enfermedad y Maternidad, y los consigna para la construcción de infraestructura y para la compra de equipo. En este caso, la Sala Constitucional, en el Voto N.º 6256-94, declara inconstitucional dicho título, y fundamenta su resolución esclareciendo los límites del poder central frente a la autonomía, entre los cuales menciona:
• Está prohibida toda forma de intervención preventiva y anterior a la emisión del acto por el ente autónomo.
• El poder central no puede actuar como jerarca del ente descentralizado.
• El poder central no puede actuar como director de la gestión del ente autónomo mediante la imposición de lineamientos o de programas básicos
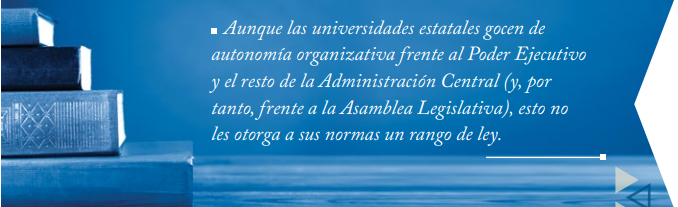
Y añade la Sala en dicho voto: estas limitaciones “son igualmente aplicables, en lo pertinente, a las instituciones autónomas creadas por la propia Constitución Política” (1994), entre ellas, las universidades estatales.
Es por ello que, en cuanto a la tutela administrativa y la autonomía de tercer grado, Jinesta (2011) afirma que la autonomía organizativa otorga la posibilidad de autoorganizarse con exclusión de toda potestad legislativa; con lo cual, en este nivel de autonomía, la capacidad de tutela administrativa se diluye a tal punto que el autor compara las universidades públicas con micro estados dentro del Estado costarricense, ya que la autonomía organizativa se tiene tanto ante el Poder Ejecutivo como ante el Legislativo, por lo que ni siquiera por vía de ley se les puede someter a las potestades de la tutela administrativa descritas anteriormente, pues la autonomía organizativa les fue concedida por vía constitucional. De hecho, Muñoz (1979) afirma que en lo referente a la materia universitaria “se da una transferencia de la esfera de la ley al poder normativo de la universidad” (p. 193), con lo que, en un sentido material, las normas de la universidad son verdaderas leyes (aunque en el sentido formal, son actos administrativos de carácter general).
5. ¿HAY O NO UNA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA?
Tomando en cuenta la prácticamente inexistente tutela administrativa que puede ejercer el ente público mayor sobre las universidades estatales y los antecedentes que establece la resolución 6256-94 de la Sala Constitucional, podría considerarse que la modificación que realiza el Ministerio de Hacienda en las partidas presupuestarias de las universidades estatales sí violentaría la autonomía de estas instituciones, que están facultadas para establecer su propio plan de presupuesto institucional. No obstante, la máxima autonomía y la casi nula tutela administrativa que se ejerce sobre las universidades estatales no debe confundirse con una libertad irrestricta o ilimitada; y, en ese sentido, algunos votos emitidos por la Sala Constitucional vienen a delimitar la autonomía organizativa. Por ejemplo, en el Voto N.° 2761-96, referente a un recurso de amparo interpuesto por trabajadores de la Universidad Estatal a Distancia con incapacidad permanente para el trabajo, con el fin de que su subsidio por incapacidad fuera equiparado con el salario, entre otros puntos importantes en esa ocasión la Sala sentencia:
• Aunque las universidades estatales gocen de autonomía organizativa frente al Poder Ejecutivo y el resto de la Administración Central (y, por tanto, frente a la Asamblea Legislativa), esto no les otorga a sus normas un rango de ley.
• La autonomía de la que gozan las universidades estatales se ejerce, únicamente, en aquellas materias que forman parte de su competencia y no en materias que son competencia de otras entidades u órganos públicos.
• La autonomía universitaria, por tanto, no se extiende a materias no universitarias. Con lo cual es importante mencionar que la Sala cita como materia universitaria la docencia y la investigación en la educación superior. Tampoco esta autonomía se extiende a otras materias que han sido puestas bajo el cuidado de dichas instituciones como, por ejemplo, el reconocimiento de estudios y títulos de otras instituciones de educación superior, en tanto no se catalogan como docencia o investigación y, por lo tanto, al igual que cualquier otra materia ajena a la docencia y la investigación en educación superior, cae dentro del ámbito de la política legislativa.
No debe perderse de vista la situación financiera y fiscal que atraviesa el país, con lo cual el Estado reforzará los mecanismos de vigilancia sobre la distribución, uso y aprovechamiento de la Hacienda Pública.
Los puntos segundo y tercero son los que abren el portillo por el cual otras entidades, como lo son el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, pueden incidir en materia que, si bien atañe a las universidades estatales, no se encuentra bajo su competencia y, por lo tanto, no está cubierta por su autonomía organizativa; materia, como es el caso, del presupuesto nacional.
Habiendo comprendido los alcances de la tutela administrativa que puede ejercer el ente público mayor según el grado de autonomía del ente descentralizado, y ya expuestas las atribuciones de cada una de las partes, la disyuntiva que se presenta es compleja. Mucho depende de si se analiza el accionar de las partes de una forma aislada, considerando, únicamente, el presupuesto institucional de las universidades estatales o, desde una perspectiva más global: al visualizar el presupuesto institucional de la universidad como parte del presupuesto nacional.
Importante recordar también que, en línea con lo mencionado previamente sobre los votos de la Sala Constitucional que regulan la autonomía universitaria, la Sala hace referencia a que, según lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política, cuando se requiera discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con materias que, se considera, son competencia de las universidades estatales o que se relacionan directamente con ellas, la Asamblea Legislativa está en la obligación de oír previamente al Consejo Universitario. De esa forma, la Constitución Política faculta a la Asamblea Legislativa para legislar sobre materias que son competencia de las universidades estatales o que guarden relación con ellas.
Según lo analizado con respecto a la autonomía universitaria y la materia sobre la que es competente, la materia presupuestaria no está bajo el alcance de esa autonomía, aunque sí es materia que le afecta directamente en tanto que de ello depende su capacidad operativa y de cumplimiento del fin público para el que fue creada. Aunado a ello, es necesario mencionar que, en Costa Rica, la aprobación del Presupuesto Nacional sigue un proceso igual al de un proyecto de ley. Dicho esto, es entonces la Asamblea Legislativa quien tiene la atribución final de aprobar sobre el Presupuesto Nacional y, a su vez, el presupuesto de las universidades estatales incluido en el anterior, poniendo el constituyente como única condición que, previo a la decisión definitiva, se dé audiencia al Consejo Universitario. Así, el proyecto de ley sobre el Presupuesto Nacional del año subsiguiente se convierte en ley, a través del mecanismo ya establecido para ello.
6. CONCLUSIONES
Tal vez el punto de mayor relevancia en los hechos descritos es el de si hubo o no un accionar inconstitucional de parte del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, vale hacer la aclaración de que, a diferencia de lo que en algunos medios se informó o de la errónea interpretación que un porcentaje de la población hizo de la información, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no presenta una reducción o disminución en el Presupuesto Nacional 2020.
En el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2020 el Ministerio de Hacienda lo que hace es, únicamente, una modificación en las partidas presupuestarias; es decir, en la forma en la que se distribuye este fondo para cubrir gastos capitales y gastos corrientes. No obstante esa modificación, la totalidad del monto que le corresponde a las universidades estatales no se ve alterada de ninguna forma. La modificación total del monto sí sería a todas luces una acción inconstitucional en tanto que, en su artículo 85, la Constitución prohíbe explícitamente que las rentas que conforman el Fondo sean disminuidas, a menos que se creen otras mejoras que lo sustituyan. En ese sentido, se concluye que los hechos no incurren en una violación del artículo 85.
Con respecto a la posible violación de la autonomía universitaria, es más difícil llegar a una conclusión tan tajante como la anterior y dependerá, en gran medida, de la visión más o menos global de quien interprete los hechos. El concepto de autonomía no está claramente delimitado por el ordenamiento jurídico costarricense; la misma Sala Constitucional, en diferentes votos, ha resuelto de manera que extiende la independencia de las instituciones autónomas y, por otro lado, ha emitido resoluciones que la delimitan.
En ese sentido, es importante recordar que, aunque las universidades estatales tienen la facultad de administrar su propio presupuesto, una parte de este proviene de fondos estatales, específicamente el FEES, que está contenido dentro del Presupuesto Nacional y, como tal, es competencia de la dependencia respectiva del Ministerio de Hacienda su inclusión y distribución en el proyecto. En todo caso, lo que sí queda claro es que será, en última instancia, la Asamblea Legislativa la encargada de resolver la aprobación o improbación de la movida presupuestaria en el FEES que realizó el Ministerio de Hacienda en el proyecto de Presupuesto Nacional 2020.
Se debe mencionar que la última resolución de la Asamblea Legislativa posterior al diálogo con los representantes del Consejo Nacional de Rectores (según ordena el artículo 88 de la Constitución Política) ha sido la de disminuir la partida de gastos capitales en un 50%. Es decir, que la partida de gastos capitales que el Ministerio de Hacienda estableció en ¢70.000 millones pase a ser de ¢35.000 millones. En ese sentido, aunque la Asamblea tiene la potestad de legislar en el asunto que se expone y será quien emita la resolución final, lo más probable y bajo una lógica de lo “políticamente adecuado” es que continúe en esa línea de equilibrio y no dé la razón en su totalidad a una u otra de las partes, sino que haga concesiones razonables de manera que los representantes del Consejo Universitario consideren que su criterio ha sido escuchado, pero sin restar autoridad al Ministerio de Hacienda, cuya competencia es la materia presupuestaria. Lo ideal es que este tipo de decisiones se tomen a partir de un análisis técnico y concienzudo sobre la afectación real que podría tener sobre la capacidad operativa de las universidades el redireccionamiento del presupuesto, planteado por el Ministerio de Hacienda.
En ese sentido, el acuerdo firmado entre el Gobierno de la República y las universidades estatales posterior a la marcha realizada el 22 de octubre de 2019 establece que el Gobierno acepta la propuesta realizada por las universidades estatales de variar algunas de las partidas presupuestarias, con respecto a su clasificación económica, de manera que si anteriormente se establecían como gastos corrientes, se consideren ahora como gastos capitales y, con ello, asegurar el funcionamiento operativo normal de las universidades (CONARE, 2019).
A partir de lo apuntado y analizado en esta disertación, pareciera que no hay una violación a la autonomía universitaria, en tanto la elaboración del presupuesto nacional es competencia de la dependencia designada del Ministerio de Hacienda y la materia presupuestaria no está cubierta por la autonomía que ostenta la universidad, dado que sus competencias se refieren específicamente a la docencia y la investigación según lo dictaminado por la Sala Constitucional. Sin embargo, en medio de la tensión política que actualmente atraviesa el país, cabe analizar hasta qué punto la medida del Ministerio de Hacienda es necesaria para garantizar el cumplimiento del acuerdo firmado con el Consejo Nacional de Rectores y, con ello, rozar una delgada línea entre sus facultades y las que provee la autonomía universitaria y elevar, aún más, esa tensión política.
El cumplimiento del Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020 podría haberse asegurado a través de otros mecanismos o vías; por ejemplo, a través de la aprobación externa del presupuesto institucional de las universidades que le corresponde a la Contraloría General de la República. Aunque cada una de las universidades estatales aprueba a nivel interno su propio presupuesto, en la Contraloría convergen todos ellos, lo cual le da la posibilidad a este organismo de verificar que la sumatoria de la inversión capital presupuestada por cada una de las universidades alcance el mínimo acordado en la cláusula cinco del Acuerdo de la Comisión de Enlace, sin importar si dicha inversión proviene del FEES o de otro tipo de ingresos, en tanto esta condición no se especifica en la cláusula.
Finalmente, en vista de que el Ministerio de Hacienda ya emitió su criterio respecto a la distribución del FEES, debe ser considerado por la Asamblea Legislativa como una recomendación y no como una condición para que dicho financiamiento llegue a manos de las universidades estatales.
No debe perderse de vista la situación financiera y fiscal que atraviesa el país, con lo cual el Estado reforzará los mecanismos de vigilancia sobre la distribución, uso y aprovechamiento de la Hacienda Pública, de forma que la distribución del FEES es un tema que se mantendrá sobre la mesa de discusión aún por un tiempo.
La defensa de la educación superior: el FEES y los alcances de la autonomía universitaria. Verónica Cabrera-Guillén. Revista Umbral, N.º XLIV, II semestre, 2019. ISSN 1409-1534. E-ISSN 2215-6178.

Acerca del autor
Directora de InclusivaMENTE, Directora del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada en Costa Rica y Docente en la Universidad de Costa Rica
- Este autor no ha escrito más artículos.