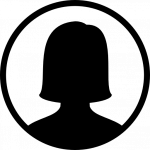Sección Documentos
1. BALANCE GENERAL Y MENSAJES CLAVES
El VII Informe del Estado de la Educación salió a la luz pública en el 2019 en una coyuntura difícil para la educación costarricense, llamando la atención sobre los serios problemas de sostenibilidad fiscal que el país enfrenta, y que ponen en serio riesgo el cumplimiento de la norma constitucional que obliga al Estado a destinar al menos un 8% del PIB a la educación y a universalizar la enseñanza, desde el preescolar hasta el ciclo diversificado. Asimismo, el informe llamó la atención acerca de los efectos negativos de la prolongada huelga magisterial del 2018, que afectó los procesos de enseñanza y aprendizaje para la gran parte de los estudiantes del sistema público, cuyos hogares, en la mayoría de los casos, carecen de recursos para enviarlos al sistema educativo privado. Estos hogares debieron asumir cada uno las consecuencias de un año educativo frustrado.
Tales factores, dice el informe, no solo perfilaron una situación atípica sino que, además, tienen el potencial de reforzar los problemas que padece un sistema educativo público cuya estructura y funcionamiento son complejos, con resultados de baja calidad, así como poca capacidad de adaptación y mejora. Es un sistema que, si no es sujeto a cambios sustantivos en los próximos años, seguirá reproduciendo los resultados insatisfactorios que ha medido el Estado de la Educación, los cuales le impiden al país enfrentar adecuadamente los desafíos en desarrollo humano y los nuevos retos de la cuarta revolución industrial.
El VII Informe planteó seis mensajes clave al país sobre el desempeño reciente y el estado actual de la educación que se detallan en los apartados siguientes.
Primer mensaje: En la educación preescolar es necesario complementar la reciente y rápida ampliación de la cobertura con una mejora en la calidad de los servicios.
En el período 2017-2019 se experimentó una acelerada ampliación en el acceso de la niñez a los servicios públicos de la educación preescolar. Sin embargo, esta expansión está en creciente tensión con los indicadores de calidad de los servicios educativos, pues aún se arrastran importantes rezagos y barreras al implementar el nuevo programa aprobado por el MEP para este nivel. El resultado neto de esta tensión es que más niños reciben una educación que no corresponde a los objetivos aprobados por el país para el nivel preescolar. Se trata de un nivel cuya relevancia estratégica sigue sin ser comprendida por algunos operadores del sistema; en especial, los directores de los centros educativos.
Segundo mensaje: Problemas poco reconocidos en primaria impiden que los estudiantes tengan bases sólidas para avanzar con éxito en los ciclos posteriores.
La educación primaria tiene serios, pero poco reconocidos, problemas de cobertura y calidad, los cuales reducen el logro académico de los estudiantes en los ciclos superiores del sistema educativo. Durante muchos años, se pensó que el país “había resuelto” el desafío de universalizar una educación primaria de buena calidad y que las dificultades más apremiantes del sistema estaban en otros ciclos. Eso es incorrecto. No todos los niños asisten a la escuela en la edad correspondiente. La tasa neta de cobertura, según las cifras oficiales, se estancó en 93% desde el 2016; gracias a esto no se termina el compromiso de universalizar este nivel educativo, consagrado constitucionalmente desde el siglo XIX.
La gran mayoría de niños y niñas que asisten a primaria lo hacen en centros educativos que no ofrecen el currículo completo. Aunado a esto, la calidad de la enseñanza en las aulas dista mucho de los parámetros exigidos por el MEP en las reformas curriculares. Es indispensable reorganizar los servicios educativos en primaria para que, a corto plazo, la mayoría de los centros impartan el currículo completo, con los contenidos y pedagogía aprobados por el Consejo Superior de Educación.
Tercer mensaje: El progreso en la cobertura de la educación secundaria se concentra en la oferta con mayores carencias y menor calidad.
Hace ocho años, una reforma constitucional estableció la obligatoriedad de la Educación Diversificada y asignó un 8% del PIB a la educación. Sin embargo, la principal apuesta del país: universalizar la secundaria con una mejora generalizada en la calidad de los servicios educativos, no solo no ha sido alcanzada, sino que, además, progresa con lentitud, como lo reflejan los indicadores de la tasa neta de matrícula y los resultados de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.
Los mayores avances ocurrieron en ámbitos donde prevalecen servicios educativos con grandes carencias y problemas de calidad, como lo muestra el crecimiento de población con extraedad en las modalidades abiertas y no tradicionales. El aumento registrado en la matrícula de la educación técnica, aunque relevante, fue menor respecto a las modalidades no tradicionales, y sigue siendo bajo al compararlo con los países desarrollados. Las discusiones ideológicas sobre la educación dual no han contribuido a articular mejor la oferta y la demanda de la educación técnica profesional.
Cuarto mensaje: Es necesario tomar acciones correctivas para fortalecer la aplicación de las reformas curriculares impulsadas por el MEP que muestran un alcance limitado.
Las investigaciones efectuadas para este informe ofrecen indicios de que la aplicación de las ambiciosas reformas curriculares promovidas por el Ministerio, en todos los niveles y materias educativas del sistema, permanece en el papel o es limitada.
Los docentes observados y consultados en preescolar, primaria y secundaria siguen impartiendo clases sin integrar las nuevas metodologías y enfoques propuestos en los programas de estudio, sin hacer de estos su partitura de trabajo. Aunque la evidencia no es concluyente para el conjunto del territorio nacional, estos hallazgos constituyen una señal de alerta que requiere ser corroborada a la brevedad posible en las distintas regiones del país, a fin de diseñar una estrategia de atención del MEP.
Las razones de este panorama conforman un complejo nudo: la imposibilidad de seleccionar los mejores candidatos para enseñanza debido a la prevalencia de procesos obsoletos de contratación docente, fundamentados en un marco legal reglamentista; el hecho de que la mayor parte de docentes contratados tengan serias debilidades en su formación inicial y que la oferta de capacitación del MEP no ayude a corregir los defectos de esa formación; y, finalmente, la ausencia de procesos de evaluación formativos para los docentes en servicio, lo cual impide identificar sus debilidades y establecer mecanismos de apoyo para su oportuna atención. El trabajo conjunto entre el MEP y las universidades para soltar este nudo es de importancia estratégica para el país.
Quinto mensaje: La estructura y los estilos de gestión del MEP obstaculizan el avance en el logro de los objetivos nacionales de cobertura y calidad educativa.
Este informe provee evidencia de las múltiples, complejas y superpuestas cadenas de mando dentro de la estructura ministerial, entre instancias centrales, mandos medios y directores de centros educativos que hacen perder coherencia y eficacia a la política educativa.
En la estructura central coexisten y se traslapan distintos niveles de jerarquía que revelan una cultura institucional diseñada para obedecer lineamientos de arriba hacia abajo en políticas, programas y presupuestos, pero que da una especial laxitud a los mandos medios para (re)interpretar el significado y tiempos de implementación de las disposiciones.
En las regiones, los niveles intermedios del sistema son estrujados por las demandas del nivel central, lo cual provoca que prioricen lo administrativo sobre lo curricular y tengan poca injerencia sustantiva en la gestión de la base del sistema, que son los centros educativos. En la práctica, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) se han convertido en correas de transmisión de información u órdenes emanadas desde el nivel central, y quedan a un lado temas claves como el apoyo a los docentes, el trabajo colaborativo y el uso de la información para la toma de decisiones.
Urgen nuevos estilos de gestión que cambien prácticas y sentidos de acción, considerando las prioridades de asesoramiento e intervención centradas en lo pedagógico. Si no se modifica esta estructura, logros relevantes como las reformas curriculares y las nuevas estrategias como las pruebas FARO o la ampliación de la educación dual tienen baja probabilidad de éxito en su implementación. De ser así, se perpetuaría un statu quo que hipoteca el futuro del país.
Sexto mensaje: La innovación en la educación superior es clave para ampliar las oportunidades de los jóvenes y enfrentar con éxito los desafíos de la cuarta revolución industrial.
El país parece estar llegando al tope de cobertura de su mercado natural en el nivel terciario, que lo sitúa en un umbral bajo comparado con los países de la OCDE: 28% de la población mayor de 25 años con educación postsecundaria, frente al 44%. Esta baja posición se explica por cohortes de jóvenes cada vez más pequeñas, así como el hecho de que muchos se inserten de manera temprana en el mercado laboral, sin concluir su educación secundaria, mientras otro segmento, habiendo ingresado a las universidades, no consigue graduarse.
La rápida ampliación de la oferta universitaria en los últimos veinte años, especialmente la privada, no agregó más diversidad ni mayor calidad a las oportunidades de estudio, factores que obstaculizan para atraer y retener a la población joven. Casi dos terceras partes de las 1.341 carreras vigentes se concentran en pocas áreas: Educación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. La preparación del recurso humano, para insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial, ha sido lenta. En 2018, solo el 37% de las oportunidades educativas universitarias disponibles en el país eran del área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y en ellas persisten notables brechas de género en matrícula y graduación. Además, la distribución territorial de la oferta de servicios ha dejado, para las regiones fuera del Valle Central, pocas carreras y, en general, tradicionales. Así, aumentos de cobertura en la enseñanza superior en los próximos años implicarán nuevas estrategias que incluyan como ejes la innovación en la oferta y su expansión en las regiones periféricas del país, con opciones de diplomados universitarios y alternativas parauniversitarias.
2. DESAFÍOS E INNOVACIONES URGENTES
Ante el panorama actual, el informe plantea la necesidad de realizar esfuerzos extraordinarios para transformar, rápida y decididamente, el statu quo en la estructura actual de gestión del sistema educativo y, en particular, en la formación, selección y evaluación formativa y acompañamiento docente, sin afectar ni disminuir la prioridad de política pública y fiscal asignada ya por el país a la educación.
El camino de los cambios graduales en la organización y desempeño en el sistema educativo, recorrido durante las primeras dos décadas del siglo XXI, basado en expandir la inversión sin cambios en la gestión educativa, perdió fuerza y eficacia debido a las resistencias de actores que siguieron gestionando el sistema de manera desarticulada. Se privilegió lo administrativo frente a lo curricular, con estilos jerárquicos y rígidos. Se ejercieron poderes de veto en diversos niveles operativos y se opuso resistencia al trabajo colaborativo, la evaluación de resultados y el uso oportuno de la información para la toma de decisiones. Este camino no es viable ante las realidades fiscales del país; tampoco es conveniente, pues, por el motivo antes indicado, está visto que más inversión no trae aparejada automáticamente mayor calidad ni pertinencia educativa.
Para cambiar el statu quo, el informe propone al país transformar la docencia y la gestión educativa de modo disruptivo e innovador, con urgencia, eliminando cuellos de botella que reproducen inercias e ineficiencias en áreas clave del sistema educativo. Se trata de cambiar la manera de hacer las cosas, para obtener mejores resultados y maximizar el aprovechamiento de los recursos que el país ya dedica a la educación. Se plantea que las reflexiones sobre la política educativa se centren en el tema de cómo efectuar de forma distinta la gestión del sistema, suprimiendo normas, prácticas y hábitos anquilosados.
Asimismo, se reafirma la necesidad de seguir observando el mandato constitucional vigente sobre la inversión pública en educación. También es indispensable promover, a corto plazo, transformaciones profundas, con sentido práctico, sobre un conjunto selectivo de áreas sustantivas del sistema educativo, las cuales contribuirían a optimizar la inversión, la mejora en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la ampliación de la educación técnica.
Si bien este informe insiste, de nuevo, en la importancia de enfocar la mirada en las aulas con el fin de hacer de ellas el punto de partida de la mejora educativa en los próximos años, también en esta oportunidad el énfasis fue perfilar los cambios que posibiliten al sistema educativo responder mejor a las nuevas necesidades de aprendizaje, a los cambios del contexto nacional e internacional y a las reformas curriculares impulsadas en los últimos diez años.
En ediciones anteriores, el Estado de la Educación ha señalado un conjunto de desafíos que el país requiere atender en materia educativa, vigentes aún. No obstante, no todos ellos se pueden enfrentar con la misma intensidad, en el corto plazo. Por ello, ahora el interés se concentra en dos áreas específicas que, de acuerdo con la evidencia recolectada, son claves para que el sistema educativo nacional avance de manera rápida y sustantiva en materia de calidad y pertinencia. Estas áreas son la docencia y la gestión educativa, en las cuales una mejora ejercería un impacto inmediato sobre el desempeño del sistema educativo. En ambas, es recomendable que las autoridades nacionales elaboren un plan de acción inmediato que genere cambios en el corto plazo. En esta sección se proponen medidas específicas en cada una de estas áreas.
En materia de docencia, los estudios realizados para este informe revelan la existencia de cuellos de botella en tres ámbitos principales: la preparación para la enseñanza; la contratación e inducción de los docentes; y el desempeño docente y su desarrollo profesional. En los tres es factible implementar con urgencia acciones concretas.
En el ámbito de preparación para la docencia, el informe sugiere medidas inmediatas. En primer lugar, establecer por ley la obligatoriedad de acreditar las carreras de educación en el país. Este tema se ha planteado por años y parece haber un acuerdo entre la mayoría de actores, pero todavía no se concreta.
En segundo lugar, elaborar un marco nacional de cualificación para las carreras de educación, que establezca un conjunto de estándares de calidad de cumplimiento obligatorio para todos los programas de formación inicial. Este marco es fundamental para generar procesos de revisión y seguimiento de los planes de formación de las carreras de educación en las universidades, a fin de que estas garanticen que los futuros docentes tengan habilidades claves como el dominio de la materia, un manejo de las didácticas específicas de cada asignatura y un conocimiento pleno de los programas del MEP y sus requerimientos. En general, todas las universidades que forman docentes deben incluir en sus planes de estudio contenidos que desarrollen las habilidades plasmadas en los perfiles definidos por el MEP, pues esta entidad es el mayor empleador.
En el ámbito del reclutamiento, contratación e inducción de los docentes, se recomienda aplicar, por parte del Servicio Civil, la prueba de idoneidad a los futuros educadores, ordenada por la Sala Constitucional (fallos 2012-7163 y 2013-15697). Por otro lado, se sugiere revisar los requisitos establecidos en la Ley de Carrera Docente de 1970 para los puestos de director de centro educativo, supervisor y director regional, así como realizar cambios en los procesos de contratación docente, los cuales no han evolucionado al ritmo de las reformas ni se ajustan a las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Este último punto es de capital importancia. Frente a la renovación del personal docente que se dará en los próximos años, es clave que el MEP tenga un mayor protagonismo al escoger a los futuros profesores. Para eso, los perfiles docentes definidos en los programas de estudio deben orientar los procesos de contratación, con el fin de acatar el artículo 192 de la Constitución Política, según el cual los nombramientos de los servidores públicos, en este caso los trabajadores de la educación, debe efectuarse con base en idoneidad comprobada. Esto permitiría también avanzar en una cultura institucional en la que, hasta ahora, los títulos universitarios han sido el único criterio de idoneidad e incentivo para la selección y ascenso en la carrera docente.
Es importante que, a partir de sus bases de datos, el MEP desarrolle sistemas de información inteligentes para seleccionar al personal, con los datos de origen del docente (para idealmente ubicarlo cerca de su lugar de residencia y origen); cantidad y perfil de las ofertas de plazas que ha rechazado, de tal manera que las ofertas tengan sentido por el volumen de lecciones y cercanía geográfica con respecto a otros contratos actuales, y también para que algunas de las lecciones se asignen para brindar tutorías a estudiantes en desventaja social.
Los sistemas de información pueden permitir, además, identificar colegios con docentes menos calificados y tomar esto en cuenta al contratar nuevo personal. Asimismo, pueden ayudar a determinar cuáles colegios presentan una alta desestimación de plazas docentes, con el propósito de revisar los incentivos actuales y redirigirlos a esas instituciones. En general, un uso más sofisticado de la información disponible puede posibilitarle al MEP revisar y evaluar periódicamente las contrataciones, en función de los objetivos de calidad y equidad fijados por las autoridades ministeriales.
Otra acción relevante es que el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro) establezca un examen de incorporación orientado a garantizar estándares mínimos de calidad de los nuevos colegiados y sus procesos de actualización profesional.
Por último, en cuanto a los nuevos docentes y directores contratados, es necesario que el MEP diseñe un programa de inducción, con períodos de prueba y apoyo de mentores de amplia experiencia en docencia y gestión de centros educativos.
En el ámbito del desempeño docente, el país requiere crear un sistema nacional de evaluación independiente del MEP, como ocurre en otros países de la región que han avanzado en esta materia. Así, se pueden efectuar evaluaciones de carácter formativo a los docentes en servicio, supervisores, directores regionales y directores de centros educativos, utilizando criterios técnicos y diversas metodologías.
De igual manera, es urgente que el Ministerio de Educación Pública y el Instituto de Desarrollo Profesional generen un programa nacional permanente de mentoría para los docentes en las aulas, con instrumentos de observación estandarizados e instructores de alta calidad.
Además, es importante que la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación Pública cuente con un plan de recambio generacional docente a mediano plazo, con la finalidad de impulsar acciones estratégicas para los próximos diez años en materia de calidad de los futuros docentes que se contratarán.
La segunda área clave donde actuar es la gestión del sistema educativo, tanto en el nivel preuniversitario como en el universitario. De acuerdo con la evidencia aportada en el capítulo en torno a la educación preuniversitaria, el estilo de gestión centralista del MEP, donde las decisiones estratégicas y operativas se adoptan en las oficinas centrales en San José, impide aplicar de manera efectiva las reformas curriculares y utilizar con más eficacia los recursos disponibles. En la enseñanza universitaria, se requieren cambios sustantivos para generar una oferta universitaria más pertinente a las necesidades específicas de las distintas regiones.
En la gestión del MEP es posible impulsar rápidos cambios en tres ámbitos: el de los instrumentos de información, el de la planificación de la red educativa y, finalmente, el de las relaciones entre los actores y los niveles de gestión (nacional, regional y local). Con respecto a los instrumentos de información, existen condiciones para establecer un sistema informático integrado entre todas las dependencias del Ministerio, que proporcione insumos para el diagnóstico y la toma de decisiones en los diferentes niveles institucionales. Asimismo, mediante la implementación de un expediente electrónico para cada estudiante, se podrá dar un seguimiento individualizado a su trayectoria educativa, lo cual ayudará a crear mecanismos dirigidos a mejorar su rendimiento académico y evitar la exclusión escolar.
Por otro lado, dice el informe, el MEP debe considerar conceder más autonomía a los centros educativos que muestren, de manera sostenida en el tiempo, indicadores de gestión y resultados favorables. Esto permitirá concentrar los recursos de apoyo en aquellos donde los mismos indicadores evidencien rezagos. También, se puede propiciar la conformación de redes de centros educativos que, por su cercanía geográfica, intereses mutuos o resultados obtenidos, trabajen conjuntamente en planes de mejora, apoyados por el Consejo Asesor Regional (CAR) de las Direcciones Regionales de Educación, y con un enfoque que priorice el apoyo pedagógico, el trabajo colaborativo y la rendición de cuentas.
Otra acción importante es eliminar gran cantidad de solicitudes, trámites y reportes que recargan de labores a las direcciones regionales y a los centros educativos. Esta tarea es indispensable para que los supervisores y demás actores vinculados a la gestión curricular puedan dedicarse a funciones sustantivas, como el acompañamiento a los docentes en las aulas. Un aspecto relevante y de bajo costo que puede favorecer cambios en los estilos de gestión es crear un programa de formación permanente para directores de centros educativos y supervisores, en el cual se instruyan sobre cómo brindar asistencia académica y pedagógica a los centros educativos y cómo promover el trabajo en redes.
Finalmente, en la educación superior pública, el informe aboga por un rápido ajuste de la regionalización universitaria en cuanto a la gestión de las sedes, la gobernanza institucional y la oferta académica.
VII Informe del Estado de la Educación: principales mensajes y desafíos. Isabel Román-Vega. Revista Umbral, N.º XLIV, II semestre, 2019. ISSN 1409-1534. E-ISSN 2215-6178.

Acerca del autor
Coordinadora General del Programa Informe Estado de la Educación, Consejo Nacional de Rectores
- Este autor no ha escrito más artículos.